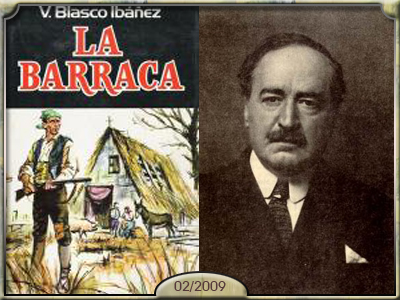Bécquer en Lenliblog
Voz: Manuel López Castilleja
Música: Love songs_David Lanz
IV
No digáis que agotad o su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira:
Podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
Y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;
mientras la humanidad siempre avanzando,
no sepa a do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡Habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa,
¡Habrá poesía!
VII
Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en la rama
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
¡Ay! -pensé-, ¡Cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: “Levántate y anda”!
XII
Porque son, niña, tus ojos
verdes como el mar, te quejas;
verdes los tienen las náyades,
verdes los tuvo Minerva,
y verdes son las pupilas
de las hourís del Profeta.
El verde es gala y ornato
del bosque en la primavera;
entre sus siete colores
brillante el Iris lo ostenta,
las esmeraldas son verdes;
verde el color del que espera,
y las ondas del océano
y el laurel de los poetas.
Es tu mejilla temprana
rosa de escarcha cubierta,
en que el carmín de los pétalos
se ve al través de las perlas.
Y sin embargo,
sé que te quejas
porque tus ojos
crees que la afean,
pues no lo creas.
Que parecen sus pupilas
húmedas, verdes e inquietas,
tempranas hojas de almendro
que al soplo del aire tiemblan.
Es tu boca de rubíes
purpúrea granada abierta
que en el estío convida
a apagar la sed con ella,
Y sin embargo,
sé que te quejas
porque tus ojos
crees que la afean,
pues no lo creas.
Que parecen, si enojada
tus pupilas centellean,
las olas del mar que rompen
en las cantábricas peñas.
Es tu frente que corona,
crespo el oro en ancha trenza,
nevada cumbre en que el día
su postrera luz refleja.
Y sin embargo,
sé que te quejas
porque tus ojos
crees que la afean:
pues no lo creas.
Que entre las rubias pestañas,
junto a las sienes semejan
broches de esmeralda y oro
que un blanco armiño sujetan.
Porque son, niña, tus ojos
verdes como el mar te quejas;
quizás, si negros o azules
se tornasen, lo sintieras.
XXI
—¿Qué es poesía? —dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul—;
¿Qué es poesía...? ¿Y tú me lo preguntas?
¡Poesía... eres tú!
XXIII
Por una mirada, un mundo,
por una sonrisa, un cielo,
por un beso... ¡yo no sé
qué te diera por un beso!
XXVII
Despierta, tiemblo al mirarte:
dormida, me atrevo a verte;
por eso, alma de mi alma,
yo velo cuando tú duermes.
Despierta, ríes y al reír tus labios
inquietos me parecen
relámpagos de grana que serpean
sobre un cielo de nieve.
Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,
suave como el rastro luminoso
que deja en sol que muere.
¡Duerme!
Despierta miras y al mirar tus ojos
húmedos resplandecen,
como la onda azul en cuya cresta
chispeando el sol hiere.
Al través de tus párpados, dormida;
tranquilo fulgor vierten
cual derrama de luz templado rayo
lámpara transparente.
¡Duerme!
Despierta hablas, y al hablar vibrantes
tus palabras parecen
lluvia de perlas que en dorada copa
se derrama a torrentes.
Dormida, en el murmullo de tu aliento
acompasado y tenue,
escucho yo un poema que mi alma
enamorada entiende.
¡Duerme!
Sobre el corazón la mano
me he puesto porque no suene
su latido y en la noche
turbe la calma solemne:
De tu balcón las persianas
cerré ya porque no entre
el resplandor enojoso
de la aurora y te despierte.
¡Duerme!
XXIX
Sobre la falda tenía
el libro abierto,
en mi mejilla tocaban
sus rizos negros:
no veíamos las letras
ninguno, creo,
mas guardábamos entrambos
hondo silencio.
¿Cuánto duró? Ni aun entonces
pude saberlo;
sólo sé que no se oía
más que el aliento,
que apresurado escapaba
del labio seco.
Sólo sé que nos volvimos
los dos a un tiempo
y nuestros ojos se hallaron
y sonó un beso.
Creación de Dante era el libro,
era su Infierno.
Cuando a él bajamos los ojos
yo dije trémulo:
¿Comprendes ya que un poema
cabe en un verso?
Y ella respondió encendida:
¡Ya lo comprendo!
XXX
Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mis labios una frase de perdón...
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino, ella por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: "¿Por qué callé aquel día?"
y ella dirá. "¿Por qué no lloré yo?"
XXXVIII
Los suspiros son aire y van al aire!
Las lágrimas son agua y van al mar!
Dime, mujer, cuando el amor se olvida
¿sabes tú adónde va?
XL
Su mano entre mis manos,
sus ojos en mis ojos,
la amorosa cabeza
apoyada en mi hombro,
¡Dios sabe cuántas veces,
con paso perezoso,
hemos vagado juntos
bajo los altos olmos
que de su casa prestan
misterio y sombra al pórtico!
Y ayer... un año apenas,
pasando como un soplo
con qué exquisita gracia
con qué admirable aplomo,
me dijo al presentarnos
un amigo oficioso:
“Creo que alguna parte
he visto a usted” ¡Ah, bobos
que sois de los salones
comadres de buen tono,
y andáis por allí a caza
de galantes embrollos.
¡Qué historia habéis perdido!
¡Qué manjar tan sabroso!
para ser devorado
“sotto voce” en un corro,
detrás de abanico
de plumas de oro!
¡Discreta y casta luna,
copudos y altos olmos,
paredes de su casa,
umbrales de su pórtico,
callad, y que en secreto
no salga con vosotros!
Callad; que por mi parte
lo he vivido todo:
y ella..., ella..., ¡no hay máscara
semejante a su rostro!
XLI
Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!
¡No pudo ser!
Tú eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme! ...
¡No pudo ser!
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder:
la senda estrecha, inevitable el choque ...
¡No pudo ser!
LII
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego encienden las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad!, ¡tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!
LIII
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres,
ésas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día....
ésas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate,
¡así no te querrán!
LVI
Hoy como ayer, mañana como hoy
¡y siempre igual!
Un cielo gris, un horizonte eterno
y andar..., andar.
Moviéndose a compás como una estúpida
máquina, el corazón;
la torpe inteligencia del cerebro
dormida en un rincón.
El alma, que ambiciona un paraíso,
buscándole sin fe;
fatiga sin objeto, ola que rueda
ignorando por qué.
Voz que incesante con el mismo tono
canta el mismo cantar;
gota de agua monótona que cae,
y cae sin cesar.
Así van deslizándose los días
unos de otros en pos,
hoy lo mismo que ayer..., y todos ellos
sin goce ni dolor.
¡Ay!, ¡a veces me acuerdo suspirando
del antiguo sufrir...
Amargo es el dolor; ¡pero siquiera
padecer es vivir!
LXI
Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?
Cuando la trémula mano
tienda próximo a expirar
buscando una mano amiga,
¿quién la estrechará?
Cuando la muerte vidríe
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,
¿quién los cerrará?
Cuando la campana suene
(si suena en mi funeral),
una oración al oírla,
¿quién murmurará?
Cuando mis pálidos restos
oprima la tierra ya,
sobre la olvidada fosa.
¿quién vendrá a llorar?
¿Quién en fin al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
¿quién se acordará?
LXX
¡Cuántas veces al pie de las musgosas
paredes que la guardan,
oí la esquila que al mediar la noche
a los maitines llama!
¡Cuántas veces trazo mi silueta
la luna plateada,
junto a la del ciprés que de su huerto
se asoma por las tapias!
Cuando en sombras la iglesia se envolvía,
de su ojiva calada,
¡cuántas veces temblar sobre los vidrios
vi el fulgor de la lámpara!
Aunque el viento en los ángulos oscuros
de la torre silbara,
del coro entre las voces percibía
su voz vibrante y clara.
En las noches de invierno, si un medroso
por la desierta plaza
se atrevía a cruzar, al divisarme,
el paso aceleraba.
Y no faltó una vieja que en el torno
dijese a la mañana
que de algún sacristán muerto en pecado
acaso era yo el alma.
A oscuras conocía los rincones
del atrio y la portada;
de mis pies las ortigas que allí crecen
las huellas tal vez guardan.
Los búhos, que espantados me seguían
con sus ojos de llamas,
llegaron a mirarme con el tiempo
como a un buen camarada.
A mi lado sin miedo los reptiles
se movían a rastras;
¡hasta los mudos santos de granito
creo que me saludaban!
LXXIII
Cerraron sus ojos
que aún tenía abiertos,
taparon su cara
con un blanco lienzo,
y unos sollozando,
otros en silencio,
de la triste alcoba
todos se salieron.
La luz que en un vaso
ardía en el suelo,
al muro arrojaba
la sombra del lecho,
y entre aquella sombra
veíase a intérvalos
dibujarse rígida
la forma del cuerpo.
Despertaba el día
y a su albor primero
con sus mil ruidos
despertaba el pueblo.
Ante aquel contraste
de vida y misterio,
de luz y tinieblas,
yo pensé un momento:
"¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!"
De la casa, en hombros,
lleváronla al templo,
y en una capilla
dejaron el féretro.
Allí rodearon
sus pálidos restos
de amarillas velas
y de paños negros.
Al dar de las ánimas
el toque postrero,
acabó una vieja
sus últimos rezos,
cruzó la ancha nave,
las puertas gimieron
y el santo recinto
quedóse desierto.
De un reloj se oía
compasado el péndulo
y de algunos cirios
el chisporroteo.
Tan medroso y triste,
tan oscuro y yerto
todo se encontraba
que pensé un momento:
"¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!"
De la alta campana
la lengua de hierro
le dio volteando
su adiós lastimero.
El luto en las ropas,
amigos y deudos
cruzaron en fila,
formando el cortejo.
Del último asilo,
oscuro y estrecho,
abrió la piqueta
el nicho a un extremo;
allí la acostaron,
tapiáronle luego,
y con un saludo
despidióse el duelo.
La piqueta al hombro
el sepulturero,
cantando entre dientes,
se perdió a lo lejos.
La noche se entraba,
el sol se había puesto:
perdido en las sombras
yo pensé un momento:
"¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!"
En las largas noches
del helado invierno,
cuando las maderas
crujir hace el viento
y azota los vidrios
el fuerte aguacero,
de la pobre niña
a veces me acuerdo.
Allí cae la lluvia
con un son eterno;
allí la combate
el soplo del cierzo.
Del húmedo muro
tendida en el hueco,
¡acaso de frío
se hielan sus huesos...!
.................................
¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuela el alma al cielo?
¿Todo es, sin espíritu,
podredumbre y cieno?
¡No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
algo que repugna,
Aunque es fuerza hacerlo,
a dejar tan tristes,
tan solos los muertos.
LXXII
Dices que tienes corazón y sólo
lo dices porque sientes sus latidos.
Eso no es corazón...; es una máquina
que al compás que se mueve hace ruido.
LXXX
Una mujer me ha envenenado el alma
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme,
yo, de ninguna de las dos me quejo.
Como el mundo es redondo, el mundo rueda.
Si mañana, rodando, este veneno
envenena a su vez, ¿por qué acusarme?